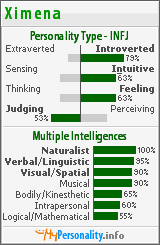Al ocultarse el sol, eran pocos los rezagados y procuraban caminar en silencio, evitando la torre por cualquier medio.
En medio de la ciudad, se alzaba aquella gigantesca mole. Puntiaguda, con sus paredes de piedra manchada por la humedad, coronada por una cruz algo oxidada. Un par de metros más abajo de la punta, un reloj descomunal aún continuaba marcando el pasar del tiempo, aunque sus manecillas de cobre se cubriesen ya de un verde algo oxidado.
La entrada permanecía sellada desde hace tanto tiempo que los habitantes del lugar no lograban recordarlo. Se decía que si aquella puerta llegaba a abrirse alguna vez, los muertos que vivían dentro reemplazarían a los vivos y los habitantes serían sellados dentro de la torre. La ciudad se convertiría en un lugar maldito para siempre.
En medio de la noche, los lamentos vagaban con la brisa nocturna. El mar golpeaba el risco sobre el que se extendía la ciudad y la neblina se alzaba lentamente.
El coche se detuvo poco a poco y un hombre de aspecto extranjero descendió con cuidado. El conductor se quitó su sombrero y le dijo:
-Debería usted pasar la noche en otro lugar. No encontrará un sólo sitio donde lo reciban a esta hora.
El hombre sacudió la cabeza y se echó su bolsa al hombro. Luego le respondió con un alemán bastante mediocre:
-Prefiero pagar un alojamiento, por costoso que sea, en lugar de continuar en los caminos a esta hora. Usted también debería pasar aquí la noche.
El conductor, molesto por el tono prepotente de aquel hombre, se puso el sombrero una vez más y agitó las riendas de sus caballos.
-No importa cuanto dinero les ofrezca. Por mi parte, prefiero desafiar a los vivos.
El carruaje se alejó a gran velocidad y el hombre se lo quedó mirando por un momento. Tal vez había comprendido mal la última frase.
Comenzó a caminar por las estrechas callejuelas, apenas había espacio para que un coche anduviera en ellas. Negó con la cabeza, fastidiado. Detestaba tener que atravesar lugares que no le eran familiares, más aún si no podía expresarse en francés. El alemán era un idioma demasiado tosco, desagradable al oído. Y al habla.
Pocas casas más allá del borde, un anciano se balanceaba sobre una silla de madera. Junto a él, una pipa de aspecto anticuado y un vaso con algún licor.
-Si yo fuera usted, pasaría la noche entre los árboles y no en este lugar.
El hombre se asombró al escucharlo hablar. Pensó que el anciano dormitaba.
-Moriría de frío entre los árboles, o quizá me devoraría alguna bestia, o terminaría a manos de algún salteador de caminos. No me parece una muy buena idea.
El anciano se encogió de hombros.
-Aquello sigue pareciendo una mejor idea, muchacho. Las tierras que guardan historias como esta, deben ser tratadas con cuidado.
El hombre no estaba dispuesto a seguir discutiendo con lo que consideraba un anciano que comenzaba a perder la cabeza por la edad. Estar ahí afuera en medio de la noche, con poco más que una bufanda de lana al rededor del cuello, le parecía una locura.
-Iré a buscar una posada y usted debería también buscar un lugar para guardarse. El viento sopla con fuerza y, si es posible, esta noche se pondrá más fría. Estas tierras parecen estar hechas de hielo.
El hombre le dedicó un pequeño asentimiento de cabeza y prosiguió su camino.
Caminó hasta el centro de la ciudad, tocando algunas puertas. Si acaso, se encendía una luz y le respondían con acento marcado que se fuera de allí.
Se dejó caer sobre una banca en la plaza. Tendría que pasar allí la noche. Ese lugar era un mal sueño. Una torre del reloj de aspecto viejo y sucio se alzaba en medio del lugar, parecía a punto de desmoronarse y el hombre se preguntó por qué no la habrían derribado aún para construir algo que no fuera tan horrible.
Abrió su bolsa y sacó una manta pequeña, se la echó encima y se acostó, usando su bolsa como almohada.
Cayó en un sueño intranquilo, interrumpido por el sonido de las campanas de la torre que se alzaba en medio de la plaza. Anunciaba la media noche.
Cerró los ojos una vez más, tratando de conciliar el sueño, pero un débil gemido llegó a sus oídos. Trató de ignorarlo, pero no parecía que fuera a desvanecerse, por lo que se sentó una vez más y entornó los ojos, tratando de adivinar entre la neblina creciente de dónde provenía aquel sonido.
A pocos pasos de distancia, junto a la torre del reloj, una pequeña niña sollozaba. Sentada en la fría piedra, con su espalda contra la torre, se abrazaba a sus rodillas y se secaba las lágrimas con su vestido.
Era rubia y tenía el cabello larguísimo, peinado en cuidadosos rizos que le caían hacia atrás como una cascada, alejados de la cara por una hermosa diadema que parecía ser de plata.
El hombre caminó hacia ella sin poder evitarlo. Estaba tan sola y desamparada como él.
Cuando la niña notó que se acercaba alzó su rostro y lo miró con fijeza. Tenía unos ojos enormes, color avellana, que lo miraban enrojecidos por el llanto. Sus mejillas eran pálidas, pero estaban cubiertas de pequeñas pecas que la hacían parecer aún más pequeña.
-¿Qué te pasa, pequeña?
Le preguntó el hombre en su alemán arrastrado y se arrodilló junto a ella.
La chiquilla parecía no comprender lo que le decía, así que trató una vez más, esta vez en francés.
-¿Qué te pasa, pequeña?
Esta vez la niña señaló la torre y le respondió en francés.
-Mi hermano está atrapado allí dentro y no logro abrir la puerta. Me dijo que iba a entrar para buscar un lugar en el que pudiésemos pasar la noche y ahora no puede salir.
El hombre estaba encantado. Por supuesto, aquel ser tan hermoso no podía pertenecer a esas tierras. Ella y su hermano debían haber estado viajando también, debían estar en la misma posición en la que él se encontraba. Sonrió y le tendió la mano a la chiquilla.
-Muy bien, pequeña, vamos a sacar a tu hermano de allí.
Ella le tomó la mano, estaba helada. Por supuesto, no tenía ningún abrigo encima. Negó con la cabeza. En ese lugar dejarían morir a una niña en la intemperie sólo por tontas leyendas.
Juntos, caminaron hacia la puerta. El hombre empujó, pero la madera de la que estaban hechas no cedió.
Pudo escuchar como algo se movía en el interior.
-¿Hola?
Era la voz de un muchacho, no demasiado joven. El hombre se acercó un poco más a la puerta para hablarle.
-No se preocupe. Trataré de echar estas puertas abajo, por lo menos de hacerles algún agujero, no parecen demasiado firmes.
Empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. La madera crujió, pero, nuevamente, no se abrieron.
La pequeña lo miraba con los ojos muy abiertos, expectantes.
El hombre tomó impulso y se lanzó hacia ellas con todas sus fuerzas, si no podía abrirlas, las derribaría. El choque fue más fuerte de lo que esperaba, sintió una punzada de dolor en el hombro, que se convirtió en una ola de calor expandiéndose por su brazo, soltó un grito. Probablemente se lo había dislocado.
Cerró los ojos con fuerza y apretó el puño para alejar el dolor. Cuando los abrió nuevamente, la pequeña ya no estaba allí. Miró al rededor, pero se encontraba solo.
Giró una vez más hacia la torre. La puerta había cedido y, como si tuviera un mecanismo interno que acabara de activarse, comenzó a abrirse lentamente ante sus ojos.